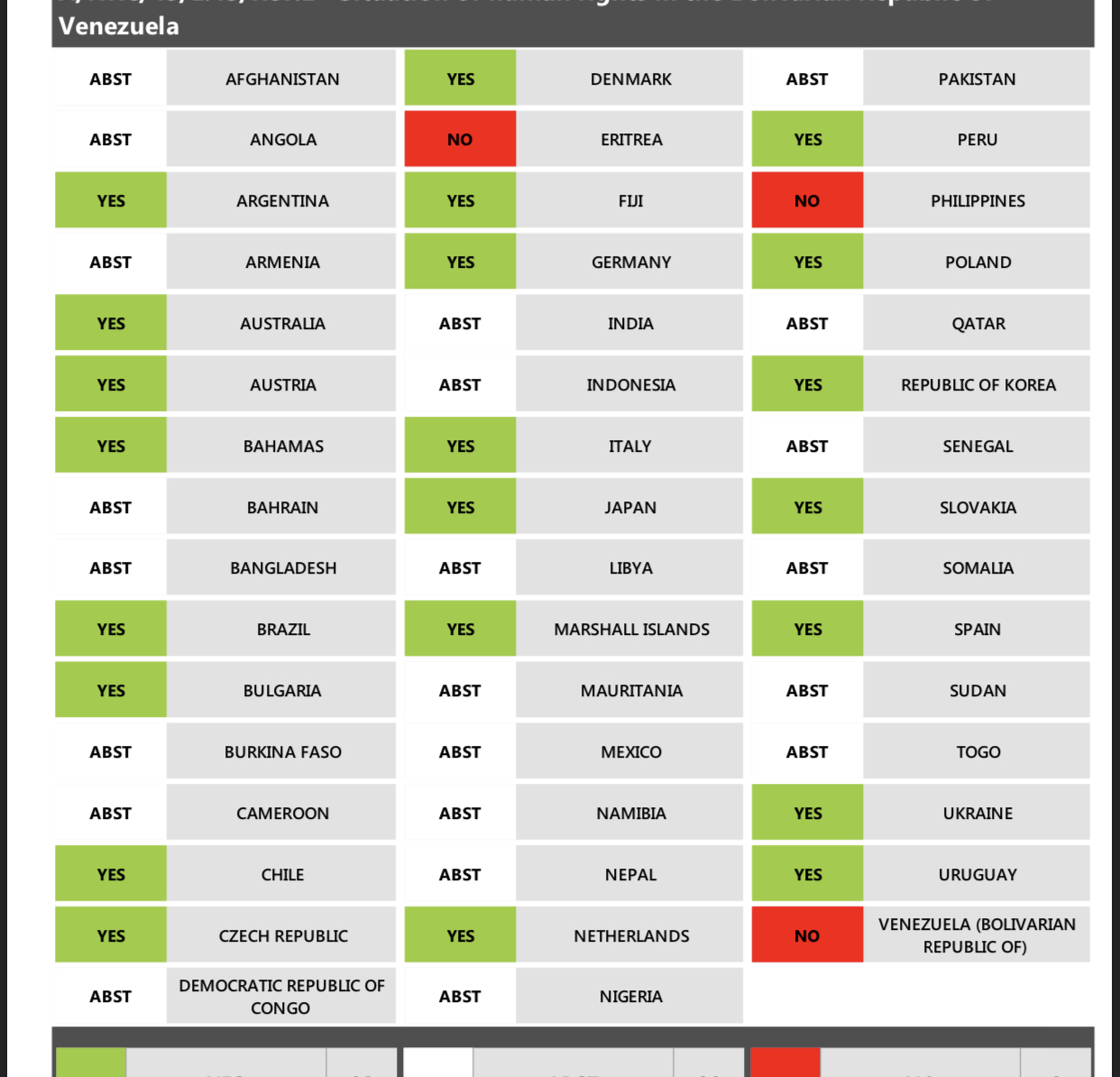AMLO, CELAC, Puebla y la doctrina unionista de Bolívar
A principios de 2014, en Quito, a propósito de una reunión preparatoria entre países de la Unión Africana y de la Unión Suramericana de Naciones la Unasur, para la IV Cumbre de Países Suramericanos-Africanos (ASA), nos llevaron a conocer la sede física de Unasur, ubicada casi en la mitad del mundo.
Un edificio posmoderno diseñado por el arquitecto ecuatoriano Diego Guayasimín, de 20 mil metros cuadrados; majestuoso, a la altura del sueño bolivariano. La obra fue inaugurada en diciembre de 2014, de inmediato recibió los mayores elogios y premios internacionales de arquitectura.
El sitio geográfico, es de por sí impresionante: el centro de la Tierra. Lo recorrimos todo. Sus espaciosas salas de oficinas, conferencias, jardines. La sede llevaba el nombre del fallecido Néstor Kirchner, primer Secretario General del mecanismo. En la entrada una escultura del admirado ex presidente de Argentina, recibía a los visitantes. Hermoso lugar. Bien pudo el Libertador Simón Bolívar, haber escrito allí “Mi Delirio sobre el Chimborazo”, concebido en Riobamba, en suelo ecuatoriano.
“Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados: vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio” (Bolívar, 1822)
Simón Bolívar que desde el Caribe, describió proactivamente la situación de una América dividida, incapaz de esa forma, de llevar la causa de la libertad:
“Yo considero el estado actual de la América como cuando desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos Jefes, familiares o Corporaciones” (Bolívar, 1815. Carta de Jamaica)
En esa misma epístola sentó las bases del unionismo nuestroamericano. Se imaginó al Istmo de Panamá como el centro, la capital de una gran nación multiétnica y pluricultural que iría desde México (con Texas, Nuevo México y California), hasta Argentina y Chile, con cada parte de mar e islas del Caribe Insular.
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria” (Bolívar, 1815)
Nadie había expuesto así, con tanta claridad, un proyecto político. No proponía un imperio, o un reino, o un incanato, propuso una nación de naciones, una gran república, la más grande del mundo. Toda esa América Abya Yala con su Caribe, su Atlántico, sus costumbres, sus instituciones consolidadas. Jamaica, expresa la aspiración de una América con un solo gobierno republicano. Se atrevió a profetizar que en el Istmo de Panamá se haría un gran congreso para tal fin. La aculturación española y portuguesa, que impuso idioma y religión, podía aprovecharse positivamente, al tener ya una lengua y fe “franca”.
En ese aspecto, Bolívar da una verdadera lección universal al poner ejemplo de México, país al cual cita en extenso en la archiconocida carta. El Libertador había estado en la tierra de los mayas y los aztecas en su paso hacia Europa. De seguro, ávido como él solo, leyó y escuchó sobre la rica cultura del país al cual definió como la única posible gran metrópoli de América, en el caso negado de una emulación de las instituciones europeas.
“Felizmente los directores de la Independencia de Méjico se han aprovechado del fanatismo con el mayor acierto, proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por Reyna de los Patriotas, invocándola en todos los casos arduos, y llevándola en sus Banderas. Con esto, el entusiasmo político ha formado una mezcla con la Religión, que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad” (Bolívar, 1815)
En 1815, el Libertador revive el soñador que fue diez años atrás en Monte Sacro o cinco años antes en la Sociedad Bolivariana de Caracas. Escribía sobre una América dividida en 17 repúblicas. Pero lo hacía recalcando las potencialidades, resaltando su historia, aborreciendo la corrupción que produce el oro y condenando la perversión inhumana de la esclavitud.
Nueve años más tarde, en diciembre de 1824, con el sueño cumplido de Colombia, con la gloria de Ayacucho, lleno de prestigio universal, aferrado a sus ideas de Jamaica, convoca al primer Congreso de Nuestra América, para hacer una gran nación próspera y respetada por terceras potencias.
En su carta circular del 07 de diciembre de 1824, llama a la unidad a los gobiernos de Colombia, Perú, México, Centroamérica, Chile, Brasil, y Río de la Plata. Vale decir, a todo el continente, porque Colombia “la grande” era lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El gobierno paraguayo, a pesar de ser sumamente nacionalista y anti europeo, tenía insalvables diferencias en ese momento con el de Colombia al punto que rechazó una delegación enviado por Bolívar. En el Caribe todavía no había republicas libres, lo cual lo tenía muy pendiente el ingenioso estadista. Todo se iría construyendo, pensaba el hombre de palabra y acción que era Bolívar, la libertad es contagiosa, la unión se edifica. Lo había aprendido de los haitianos.
“Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él, encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?” (Bolívar, 1824. Convocatoria al Congreso de Panamá)
Es, sin que pudiera quedar un ápice de duda, Simón Bolívar, el principal intelectual orgánico del unionismo mundial, etapa superior a toda forma de integración.
Unasur sin Bolívar
Mientras recorríamos aquellos imponentes diseños de la sede de Unasur, mi mente no dejaba de evocar a Bolívar. Mis ojos buscaban encontrar en lo más resaltante de aquellos espacios el obligado homenaje a al Más Grande Hombre de América, aún más en Ecuador, el país de su amada Manuelita.
No lo halle en su justa dimensión. La mirada del hombre de Jamaica no estaba por allí. “Sin sus ideas, que hoy en día son estudiadas hasta por los europeos, será difícil una unión de naciones”, comenté a los que me guiaban. Después, en la reunión de trabajo, ante los africanos y suramericanos, con sutileza diplomática deje sentando “Sabemos que algún día, la sede de Unasur será la vitrina que muestre la obra de mayor exponente y realizador del unionismo integrador en Nuestra América”.
La IV Cumbre ASA, jamás se realizó. El terremoto de agosto de 2014 en Quito fue una de las causas, pero más lo sería el creciente desinterés de los gobiernos suramericanos. Más adelante, un político desleal a su pueblo gana la presidencia en Ecuador y se desmarca de toda idea integracionista, al punto que se retira de Unasur y le confisca la espléndida sede. La estatua del carismático presidente Kirchner fue retirada y permaneció abandonada hasta que el gobierno de Alberto Fernández la rescata y traslada a Buenos Aires.
Unasur ha sido torpedeada por bajos intereses personalistas al servicio de los enemigos imperiales, tal como entre 1825 a 1826 el proyecto del Congreso de Panamá fue atacado por los que no comprendían la magnitud de crear una gran nación nuestroamericana.
La doctrina de política exterior de EEUU, desde la caída del ALCA, ha sido la de evitar una integración regional con principios bolivarianos. Cada nuevo gobierno regional, de tendencia neoliberal, no tarda en cuestionar o retirarse de los mecanismos de integración como el ALBA, Unasur y CELAC que fueron promovidos por Hugo Chávez junto a líderes como Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Fidel Castro.
Afortunadamente, por no haber estado la imagen grandiosa de Bolívar en el ahora abandonado edificio posmoderno, no sufrimos el dolor de ver humillada su memoria en suelo liberado por su espada e ideales.
A Puebla-México hemos llegado
Puebla, estado y ciudad en México, es un nombre emblemático en la historia. Por su papel decisivo durante la guerra de independencia, por su posición contestaría frente a la monarquía mexicana de los años 1820, por albergar la III Conferencia de los Obispos Católicos en 1979, la de mayor avanzada de ese grupo, del cual surge la “opción preferencial por los pobres”, luego de determinar que este era un mundo de “ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”. Fue tan impactante aquella reunión, que sus resultados, en medio de movimiento de la Teología de la Liberación, ahora parecen ser, para la jerarquía católica, secretos de confesión.
En 2019, un grupo de hombres y mujeres intelectuales y personalidades políticas se reunieron en la simbólica ciudad para promover una instancia de ideas de izquierdas o progresistas, como sutilmente se auto llaman para incentivar la participación de militantes de la política regional que prefieren no ser tildados abiertamente de izquierdistas. Las opiniones del Grupo de Puebla, van animar un debate importante y a acompañar al liderazgo nuestroamericano que intenta un retorno electoral al poder.
Es la Puebla de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que desde enero de 2018 ha dado un vuelco a la política exterior de su país, no solo con sus oportunas declaraciones sino con acciones estratégicas que lo posicionan como un certero líder de la búsqueda del integracionismo nuestroamericano basado en las ideas fuerzas de Simón Bolívar.
AMLO aceptó el más peligroso reto de la política exterior de país alguno del continente: Presidir desde 2020 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Pudo elegir simplemente, hacerlo protocolarmente y dejar pasar la marea pero quiso ir más allá.
Como la Unasur, la CELAC ha sido mancillada. Los gobiernos de derecha entrante, olvidando el principio de la pluripolaridad política que debe existir en los acuerdos de cooperación e integración, amenazaron con irse y se desentendieron de sus objetivos regionalistas.
AMLO no se achicopaló. Con su tranquilo y contundente discurso la relanzó e hizo demoledores señalamiento contra una OEA que había cedido todo su peso político al anti venezolano Grupo de Lima. López Obrador, se juega el todo por el todo, y recurre a la esencia histórica del unionismo político: La Doctrina Bolivariana.
Simón Bolívar ingresa de nuevo a México, como en 1798. Un AMLO que comprende la grandeza de las propuestas del hombre que dedica varios párrafos de su Carta de Jamaica a México; de ese héroe que en 1824 es reconocido por la prensa mexicana y por el congreso por su triunfo definitivo en Ayacucho por el cual recibió la ciudadanía mexicana.
”Hay hombres privilegiados por el cielo…Tal es el excelentísimo señor Simón Bolívar…Por sus tratados de íntima alianza entre todas las Repúblicas de América, ya es y merece sr ciudadano de todas” (Congreso de México, 1824).
AMLO esperó el momento adecuado, como lo hizo Bolívar. A los tres años de su gobierno, con un prestigio labrado en todo el orbe, observó el regreso de los movimientos de avanzadas. En 1824, los líderes eran particularmente regionalistas y anti imperio europeo. Ahora, América relanza las utopías en Argentina, Bolivia, Perú, Chile; en Centroamérica que es una ebullición de ideales; en el Caribe que reafirma su soberanía, en Colombia y Brasil donde los gobiernos conservadores apenas resisten la protesta popular.
López Obrador trae al CELAC la figura inmensa y sabia de Bolívar. No como la estatua que de forma mezquina no le ofrendaron en la sede de Unasur, sino como el unionista que visualizo y luego trabajo por hacer de Nuestra América la mayor de las naciones.
“Lo que aquí planteamos puede ser una utopía…sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado…Mantengamos vivo el sueño de Bolívar” (AMLO, 24 de julio de 2021).
AMLO ganara el referendo revocatorio que el mismo ha convocado y su pueblo y Nuestra América, le piden desde ya que vaya después a la reelección, en favor de la unión continental bolivariana. El pensamiento de Simón Bolívar seguirá la clave esencial de la unidad política nuestroamericana.
Para citar este artículo: Bolívar, Reinaldo (2021) AMLO, CELAC, Puebla y la doctrina unionista de Bolívar. www.saberesafricanos.net
@bolivarreinaldo